No se puede decir que
la pobreza y las desigualdades sociales surgieron en el país en la década de
1880, como tampoco que han desaparecido en la actualidad actual. Sin embargo,
ya desde finales de siglo XIX muchos elementos se conjugaron para transformar
los problemas sociales en una “cuestión social”, tales son, un contexto
económico capitalista plenamente consolidado, caracterizado por una
industrialización y un crecimiento urbano desmedido que aumentaron las
malas condiciones de vida de la población; una clase dirigente que no
tomaba en cuenta los problemas y demandas de la clase baja; y, por último, una
clase trabajadora que ya no estuvo dispuesta esperar que el Estado
oligárquico solucionara sus problemas.
A lo largo del siglo XX, se escribió una buena cantidad de
literatura, especialmente de novelas que van dando cuenta de la realidad de la
época sobre todo de la clase baja, la que vivió en los conventillos y sufrió
las consecuencias de las desigualdades. Estas novelas son una buena fuente para
conocer esta realidad, y empaparse del contexto histórico, autores como
Baldomero Lillo, Pedro Prado, Alberto Romero, Nicomedes Guzmán, Victor Domingo
Silva, entre otros, se encargaron de escribir desde esta realidad de la que
estamos hablando.
El crecimiento económico generado por la industria minera
instalada en la zona norte del país fue fecundo para la acumulación de grandes
fortunas entre los empresarios chilenos y para que el Estado pudiera
desarrollar una vasta red de obras públicas, veamos por ejemplo el paseo de una
familia pudiente chilena para esta época en contraste con la población de clase
baja: “Las familias más pudientes iban en grupos a dar un paseo por el centro
de la ciudad. Otras se lanzaban a la quinta, al parque, donde el pasto recién
lavado, oloroso, fresco, da una impresión de libertad y amplitud. Los
dechorradores, los arribistas de la cité, como quien dice, alquilaban un auto o
una victoria del servicio público y salían a causear bajo los árboles de alguna
de esas quintitas de recreo que hay en los alrededores de Santiago”[1].
Sin embargo, la mayor parte de la población chilena no recibió los beneficios
del progreso económico; por el contrario, tras la fastuosa imagen de los
capitanes de la industria chilena, se escondía una dura y trágica realidad
social.
En primer lugar el despegue de la economía chilena implicó
el surgimiento de una serie de oleadas migratorias desde el campo a la ciudad,
o en su defecto desde el campo a las oficinas salitreras del norte del país. En
la Viuda del Conventillo podemos citar un ejemplo: “Juan de Dios se quedó callado, y al otro día, sin decir agua va,
emprendió viaje al norte, en un enganche de obreros destinado a la Compañía
Chilena de Salitre”[2].
Las
grandes urbes chilenas no estaban preparadas para recibir los repentinos y
vastos flujos de población proveniente del campo, y debido a la escasez de
viviendas, los recién llegados a los centros
urbanos se debieron instalar en las inmediaciones de las industrias y se
ubicaron en habitaciones precarias y deficientes.
De esta forma surgieron algunas de las tradicionales
viviendas chilenas como los “cuartos redondos”, los “conventillos”, los
“ranchos”; los primeros de ellos, eran habitaciones sin luz ni ventilación en
las que se ubicaban todos los miembros de un grupo familiar; los “conventillos”
eran complejos de viviendas compuestos por un conjunto de habitaciones que se
disponían a ambos lados de una calle interior que servía de pasillo;
finalmente, los “ranchos” eran precarias construcciones realizadas a base de
abobe y con techumbres de paja.
En la obra de Pedro Padro, Un juez rural, podemos rescatar
el ambiente de un rancho: “… Y más lejos
una sencilla casa inconclusa, los vanos de puertas y ventanas defendidos por
adobes aperchados; y aquí un rancho miserable sobreviviente de antiguos
tiempos; y más allá retazos de terreno ofrecidos en venta en grandes y viejos
letreros descoloridos. Y dispersas por las amplias calles, cubiertas de cardos
e hinojos, con zanjas profundas a manera de cunetas, nuevas construcciones
tristes o absurdas, coronadas de humillos azules, formaban ese arrabal
desolado, último límite de la ciudad”[3].
Las pésimas condiciones habitacionales y el extremo
hacinamiento eran factores que elevaban considerablemente las posibilidades de
multiplicación de enfermedades pandémicas, a lo que se agregaban problemas de
alcantarillado, dificultades para la evacuación de aguas servidas, y complicaciones
severas en la extracción de la basura.
“La clientela de la Gloria está
formada en su mayoría por ese mundo que vive como las ratas, en los escondrijos
y subterráneos sociales; gentuza que se muestra a la luz de las calles decentes
en los días de catástrofes o revueltas; residuos del mundo inorgánico que flota
por los arrabales de las poblaciones”[4].
Esta compleja situación en materia de salubridad pública
derivó en la aparición de enfermedades asociadas a las malas condiciones
higiénicas como la peste bubónica, la tuberculosis, la difteria, la neumonía y
otras. “¡Si se pudiese penetrar las
tinieblas, arrancarles el secreto de lo porvenir! quién sabe, entonces, si
fuera mejor que aquel pobre ser no naciese nunca a la luz del mundo! Extirpar
el brote vicioso, es evitar que se desarrolle una planta para la peste y la
carcoma”[5].
El delicado panorama
que debían enfrentar los bolsones de campesinos era completado con la
propagación de enfermedades de contagio sexual y con una alta tasa de
alcoholismo en la población.
Las
pésimas condiciones que debían enfrentar los obreros de las ciudades, no
diferían en mucho con las que debían lidiar los mineros del salitre en las
oficinas del norte del país; de hecho, sus precarias habitaciones eran
construidas con un componente metálico denominado calamina, el que hacía a las viviendas de los mineros casi inhabitables
puesto que por el día no aislaban las altas temperaturas, y por las noches no
protegían a los trabajadores y sus familias de los inclementes fríos desérticos.
La situación sanitaria también era deficiente debido a la carencia de
profesionales de la salud para atender a una masa de población en constante
aumento.
En el aspecto laboral los obreros industriales y los mineros
del salitre se hallaban aún más desprotegidos, ya que no existía una
legislación al respecto y los abusos patronales eran perpetrados cotidianamente
en las industrias y en las oficinas salitreras. Para el periodo de la llamada
República Salitrera no existían los contratos de trabajo ni menos los sistemas
de previsión; por el contrario, eran usuales las jornadas laborales de 14 horas
de duración.
“Agotadas las fuerzas la mina
nos arroja fuera como la araña arroja fuera de su tela el cuerpo exangüe de la
mosca que le sirvió de alimento! ¡Camaradas, este bruto es la imagen de nuestra
vida. Como él callamos sufriendo resignado nuestro destino! Y, sin embargo,
nuestra fuerza y poder son tan inmensos que nada bajo el sol resistiría su
empuje”[6].
Las paupérrimas condiciones laborales eran aumentadas en las
oficinas salitreras a través del sistema de fichas, el que implicaba que a los
mineros no se les cancelaban sus remuneraciones con dinero de curso legal, sino
que por medio de fichas confeccionadas con diversos materiales que servían como
instrumento de pago en las pulperías emplazadas en cada oficina; lo paradójico
del asunto es que las pulperías eran de propiedad de las mismas salitreras, lo
que en la práctica significaba que el producto del trabajo de los mineros era
acumulado en última instancia por los dueños de las propias salitreras.
Las nefastas circusntancias sociales y laborales en las
ciudades, pero especialmente en las oficinas salitreras, originaron la
aparición de un conjunto de organizaciones y movimientos sociales que agrupaban
y que canalizaban las demandas de los obreros y mineros. Estas organizaciones
se sumaron a las ya existentes como la Sociedad Unión de Tipógrafos, fundada en
1853 en la ciudad de Santiago y a la Sociedad de Artesanos de la Unión. En el
año1900 se fundó el Congreso Social Obrero, organización que aglutinaba a más
de 150 sociedades obreras, y en el año 1909 surgió la Federación Obrera de
Chile (más conocida por su sigla FOCH).
La organización de los trabajadores en las oficinas
salitreras dio paso a la aparición de la denominada “prensa obrera”, la que
consistía en periódicos dirigidos a los mineros y que entre sus principales
mensajes difundían la idea de la huelga como una herramienta de lucha contra la
explotación y como medio de presión para obtener mejoras en sus prácticas
laborales. Debido a la inexistente legislación laboral, las huelgas eran de
carácter ilegal y eran violentamente reprimidas por las fuerzas policiales y
por los servicios de guardias contratados por los dueños de las salitreras.
La represión contra las manifestaciones obreras y en
especial contra las huelgas fue una constante del periodo que analizamos y las
fuentes periodísticas dan cuenta de una considerable suma de enfrentamientos
entre grupos de obreros y fuerzas policiales, e incluso algunas veces, contra
contingentes compuestos por elementos militares.
En el año 1903, durante la huelga de los estibadores y
obreros portuarios, las fuerzas policiales enviadas por el gobierno regional a
romper el movimiento obrero, asesinaron a cerca de 50 manifestantes; en el año
1905, a instancias de la “huelga de la carne” ocurrida en la ciudad de
Santiago, las fuerzas policiales cobraron 70 víctimas entre los obreros; sin
embargo, el hecho más controversial que sacudió a la sociedad chilena fue la
“matanza de la Escuela de Santa María” acaecida en el año 1907, como corolario
de una masiva huelga protagonizada por los trabajadores de las salitreras de la
provincia de Tarapacá. Las cifras oficiales hablan de una cifra cercana a los
500 muertos, aunque otras fuentes señalan que el número de víctimas de la
represión militar se elevó por sobre las 2.000 personas.
Por el contrario, gracias al auge económico que propició la
elevada demanda de salitre, las clases dominantes atravesaban por una realidad
absolutamente opuesta a la trágica realidad que debía enfrentar el grueso de
los trabajadores chilenos en las ciudades y en las oficinas salitreras. Los
sectores dominantes de la sociedad chilena fueron los principales beneficiados
del boom del salitre y gracias a sus vinculaciones con la industria minera y la
industria agropecuarias sus fortunas aumentaron enormemente. “El no ignoraba que había en la capital muchísimos señores que se
daban una vida magnífica, gracias al trabajo obscuro y rudo de los que en el
fondo de las provincias consagraban todas sus energías a la tierra, pendientes
de la temperatura, de los insectos, de los vientos y las heladas, batallando contra enemigos
implacables”[7].
La gran cantidad de recursos de que disponían los
acaudalados empresarios chilenos les permitieron construir enormes y fastuosas
mansiones y palacetes, los cuales generalmente eran amoblados con mobiliario
importado desde Europa. La práctica de consumir productos de lujos europeos se
extendió a la educación y comúnmente los hijos de los miembros de la clase
dominante eran enviados a completar sus estudios a Francia.
Junto a la emergencia del proletariado industrial sometido a
pésimas condiciones de vida y trabajo, y a la extraordinaria bonanza que
experimentó la oligarquía minera y agrícola, en el periodo de la República
Salitrera comenzó a consolidarse un estrato social que había mejorado sus
condiciones, principalmente, gracias al aparato público de educación, el que
tradicionalmente ha sido denominado clase media. En efecto, la clase media en
este periodo aumentó su número debido al crecimiento del sistema educativo, y
coyunturalmente, por causa de la expansión del aparato administrativo.
El complejo panorama social de Chile en el
periodo que marco el paso del siglo XIX al siglo XX fue enfrentado de forma
tibia y débil por los respectivos gobiernos que dirigieron al estado chileno.
En materia laboral sólo se realizaron tenues esfuerzos por mejorar las
paupérrimas condiciones en que se debían desempeñar la mayor parte de los
trabajadores nacionales; en el caso de las oficinas salitreras, las iniciativas
estatales destinadas a detener los abusos a los que estaban sometidos los
trabajadores del salitre, fueron nulas debido a la alta influencia de los
empresario salitreros en las políticas gubernamentales, ya que su industria representaba
más del 90% de las entradas fiscales, por medio del pago de impuestos
aduaneros.
Como señalamos recién, las iniciativas del estado en materia
social fueron casi inexistentes y se limitaron a un conjunto de disposiciones
puntuales y descontextualizadas que no afectaron mayormente la suerte de los
trabajadores del país. Entre estas disposiciones podemos mencionar a la
denominada “Ley de Habitación Obrera”, dictada en el año 1606; la “Ley de la
Silla”, promulgada en 1915; y finalmente a la ley de Accidentes del Trabajo y
la ley de Descanso Dominical, ambas del año 1916.
[1] Alberto Romero. La viuda del conventillo; Editorial Quimantú, 1971. P. 45
[2] Alberto
Romero. La viuda del conventillo; Editorial Quimantú, 1971. P. 41
[3] Pedro Prado. Un juez rural; Editorial Andrés Bello, Santiago, 1980. P. 37
[4] Joaquín Edwards Bello. El roto; Editorial Universitaria, 1981. P.
[5] Augusto D'Halmar. Juana Lucero; Editorial Zig-Zag, 1974. P. 115
[6] Baldomero Lillo. Sub-terra
[7] Silva, Víctor Domingo. Golondrina de Invierno. Editorial Andrés Bello. Santiago de Chile 1999. Pág 68
[6] Baldomero Lillo. Sub-terra
[7] Silva, Víctor Domingo. Golondrina de Invierno. Editorial Andrés Bello. Santiago de Chile 1999. Pág 68
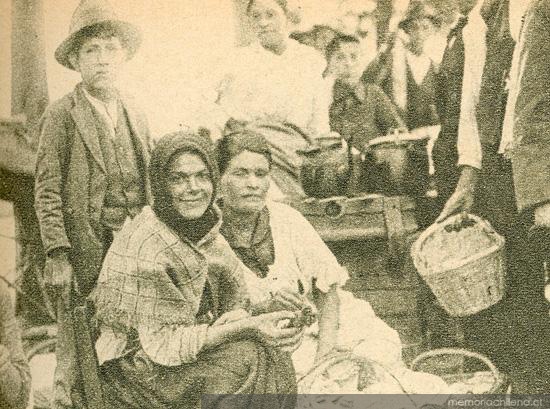




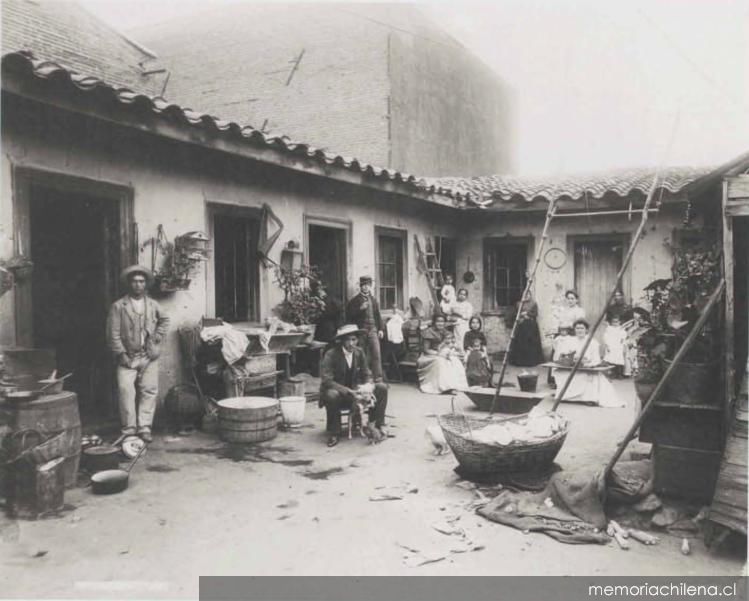
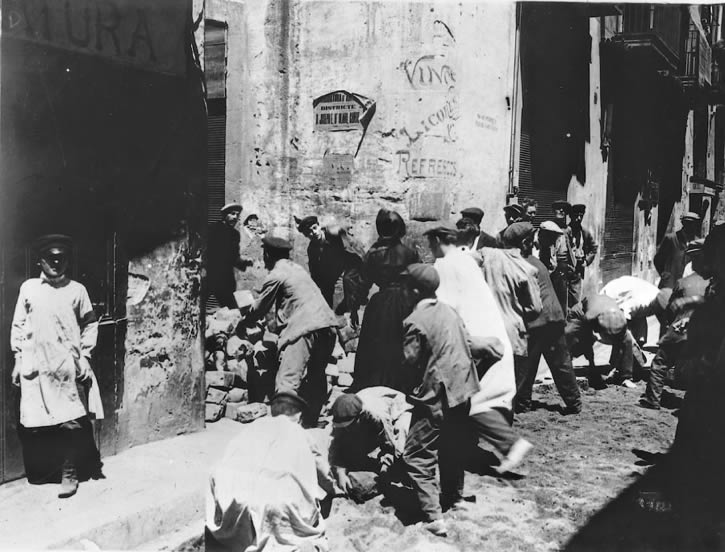

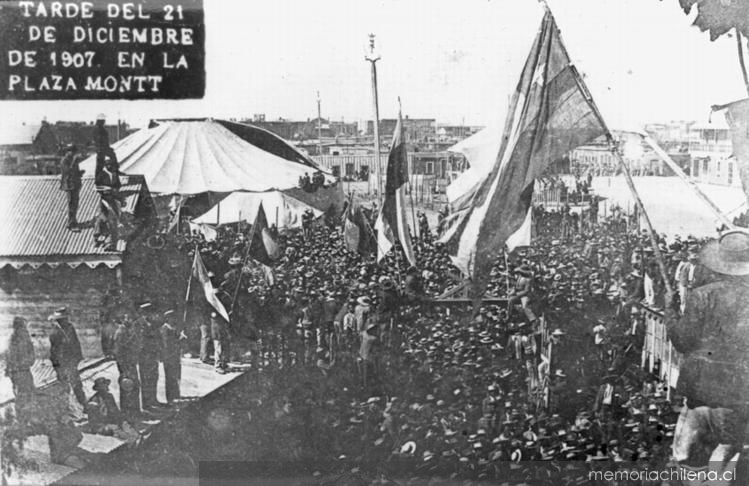

No hay comentarios:
Publicar un comentario